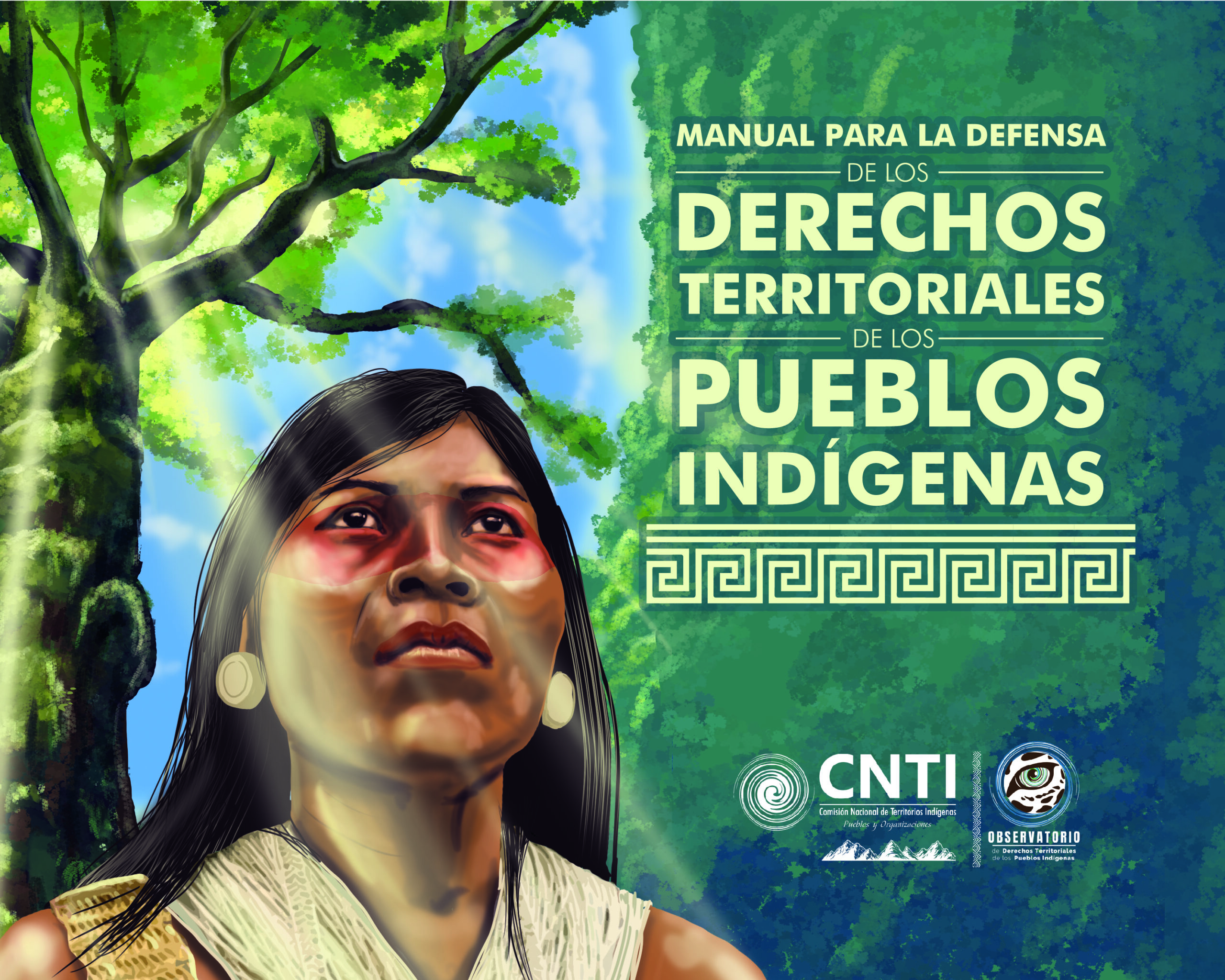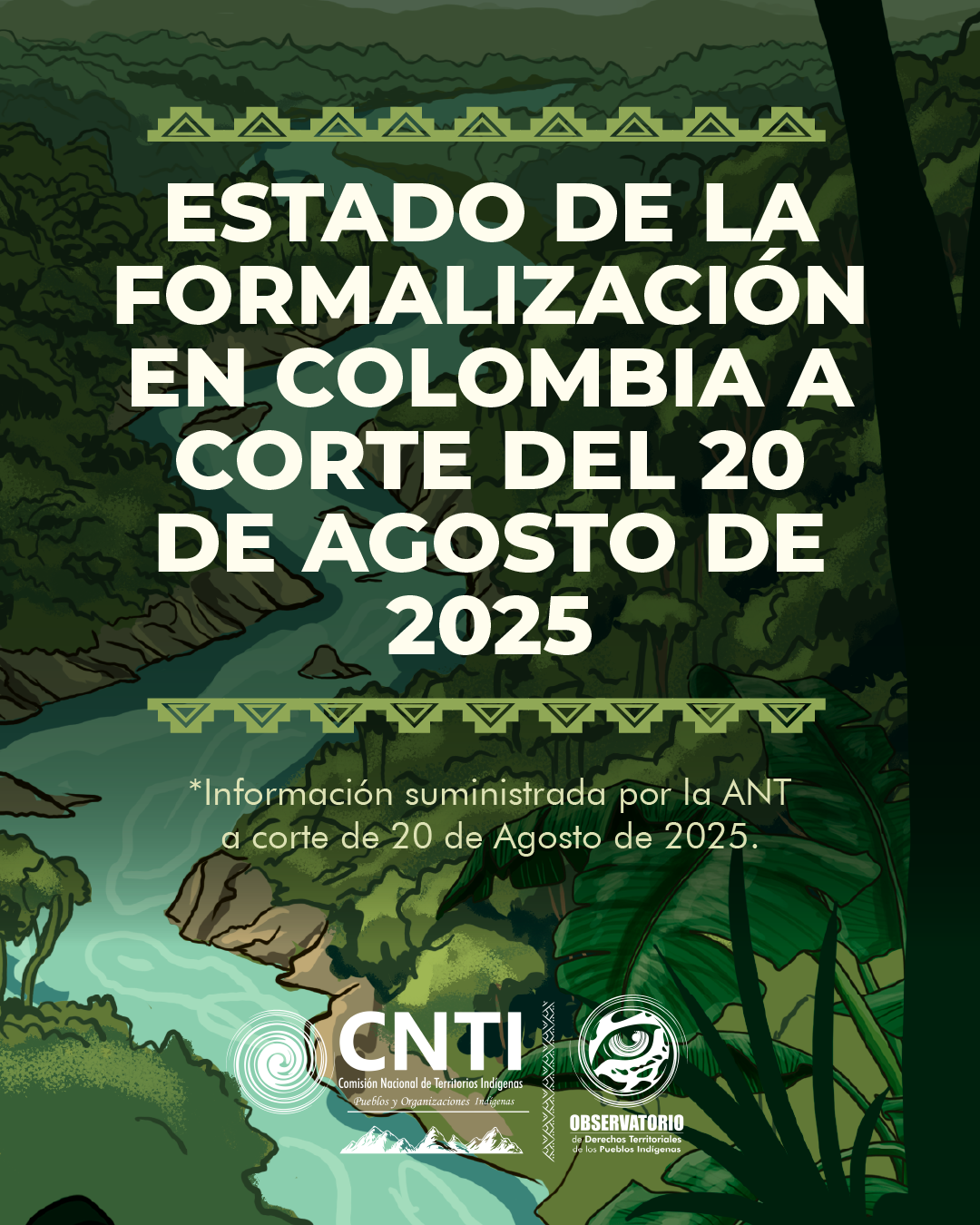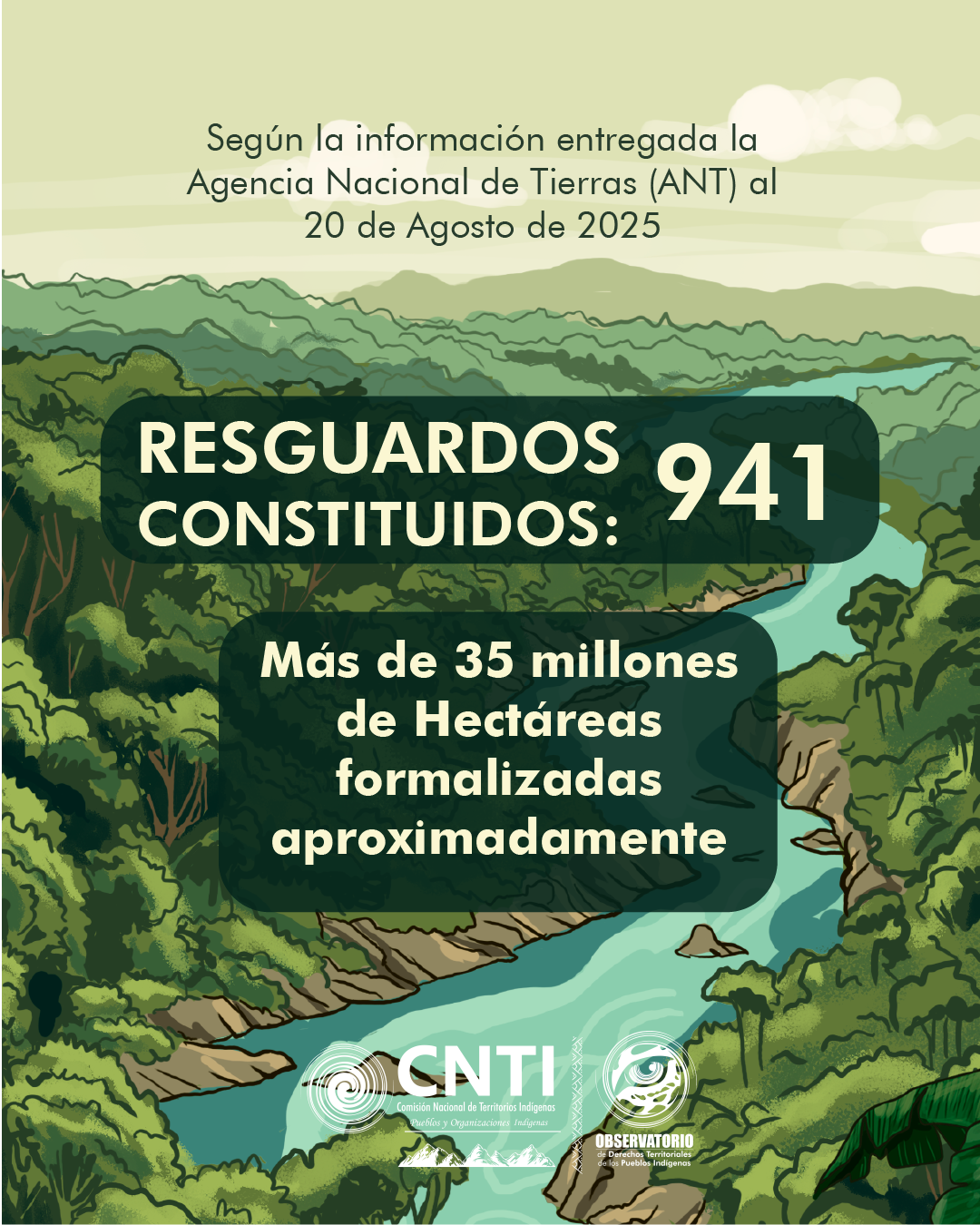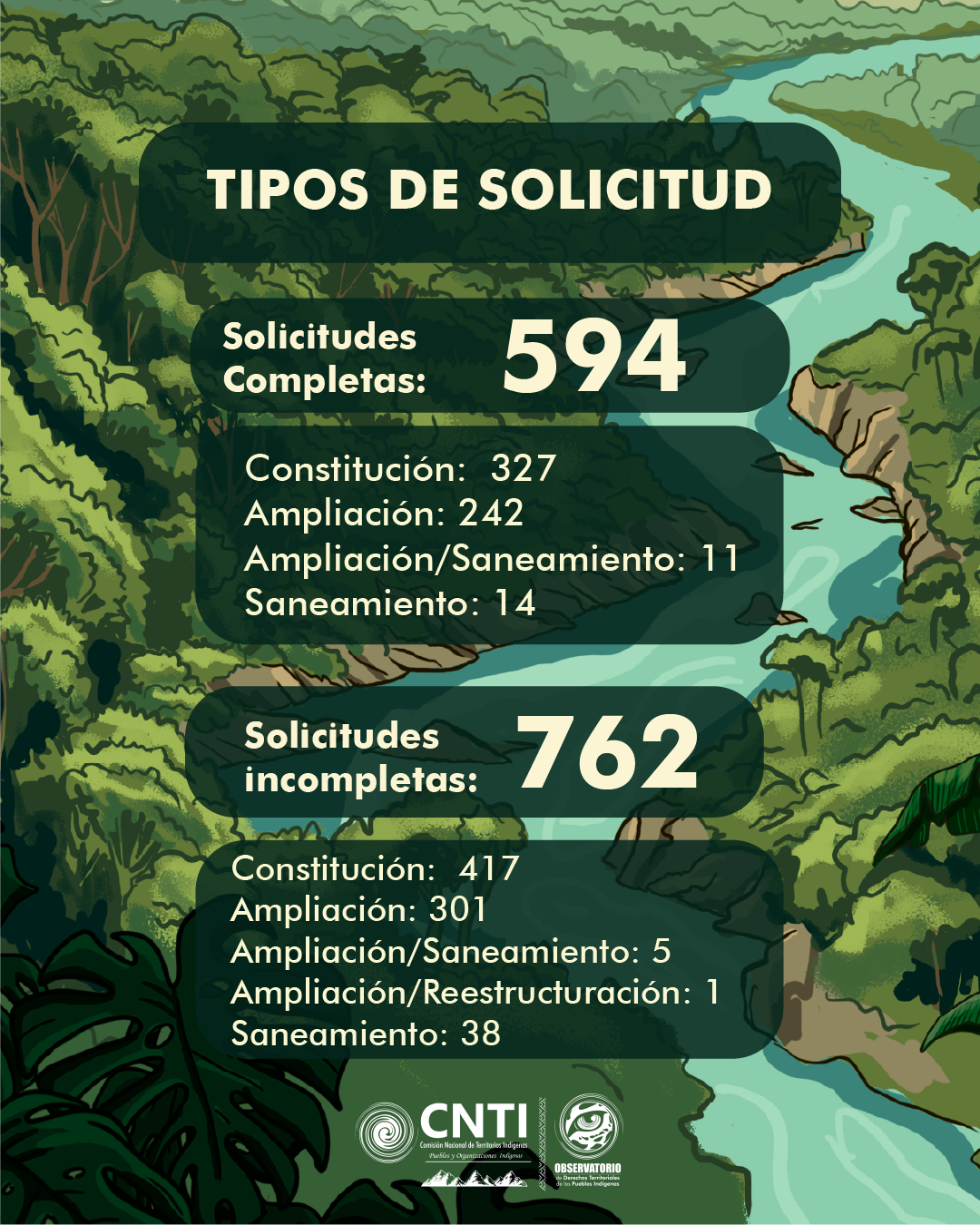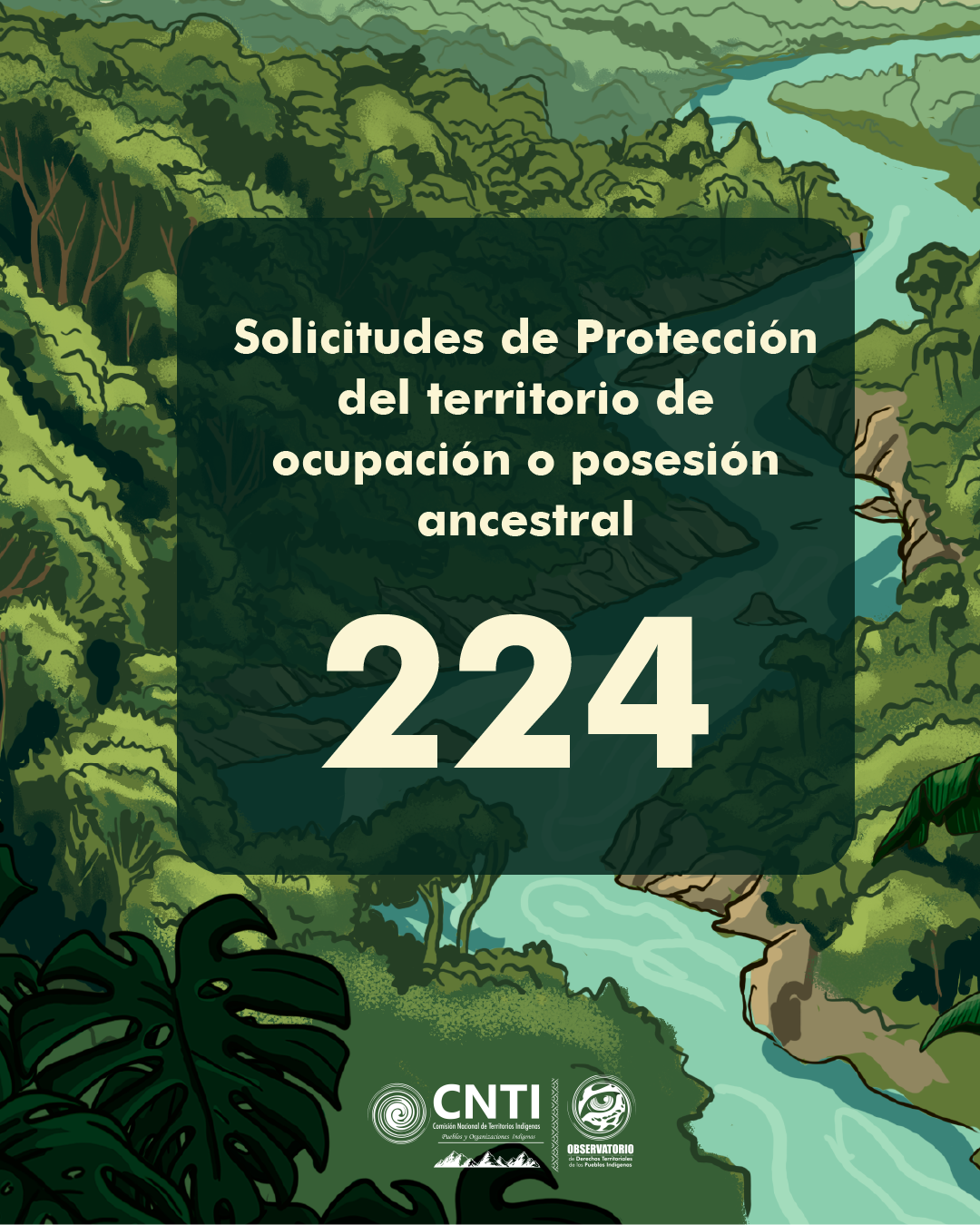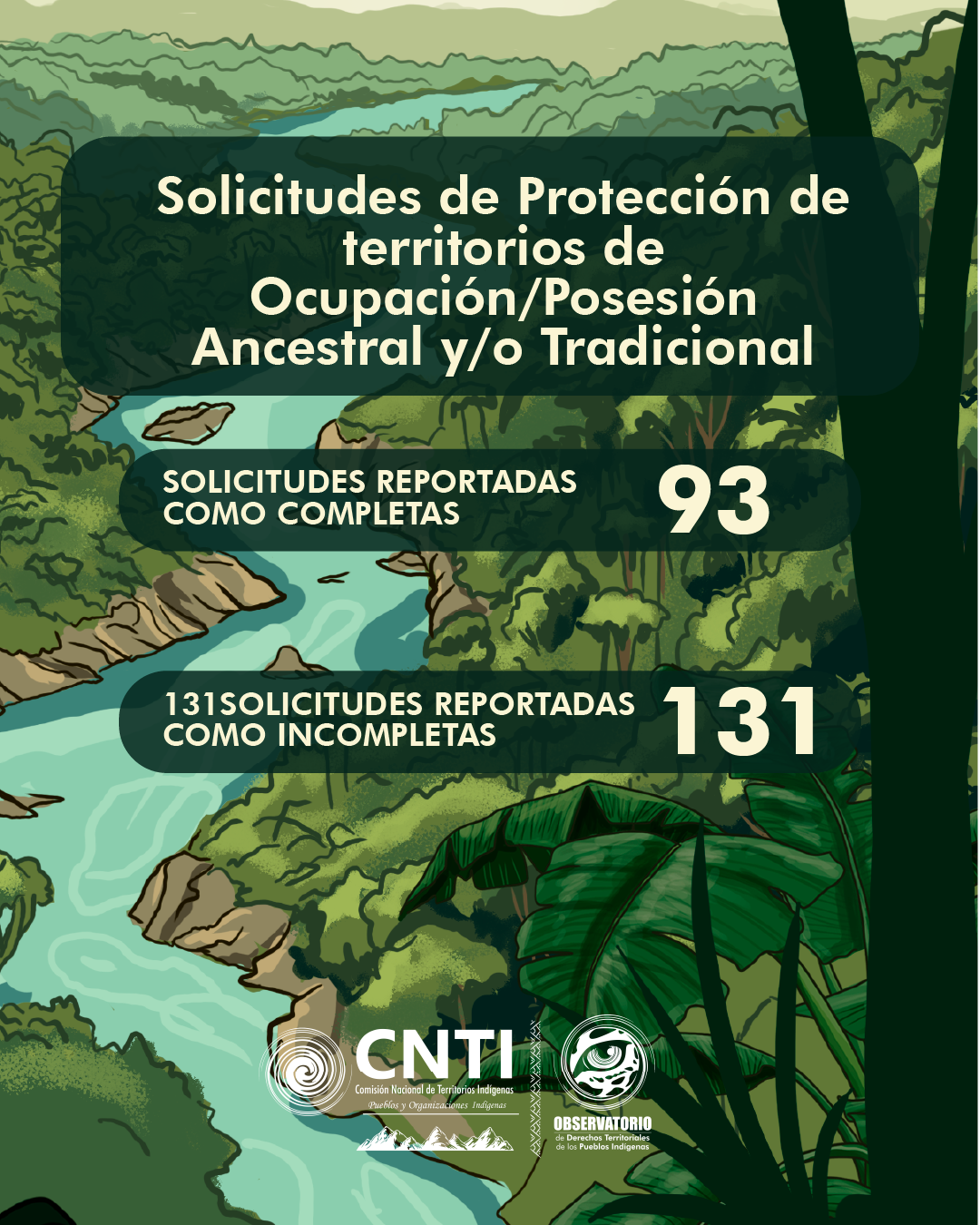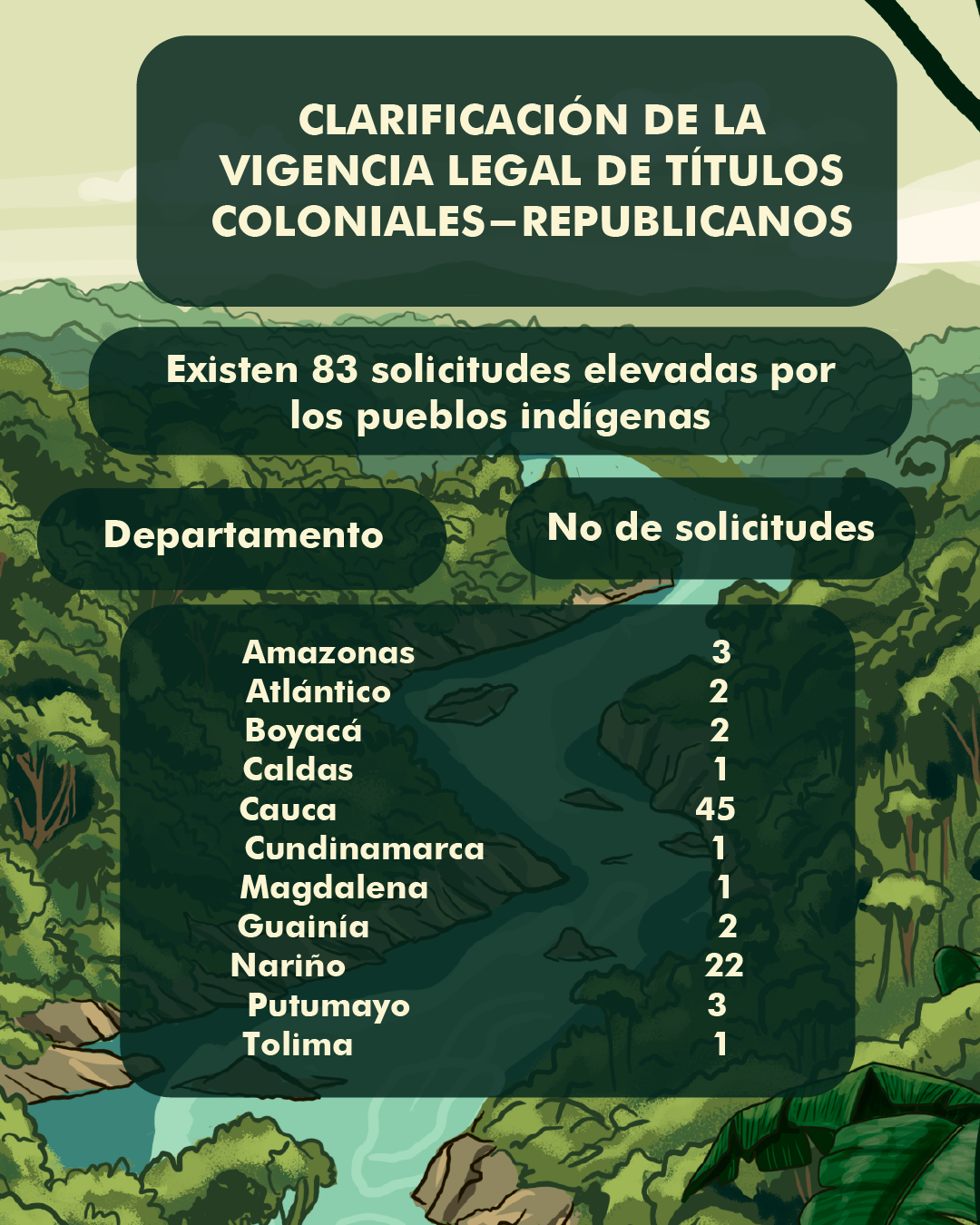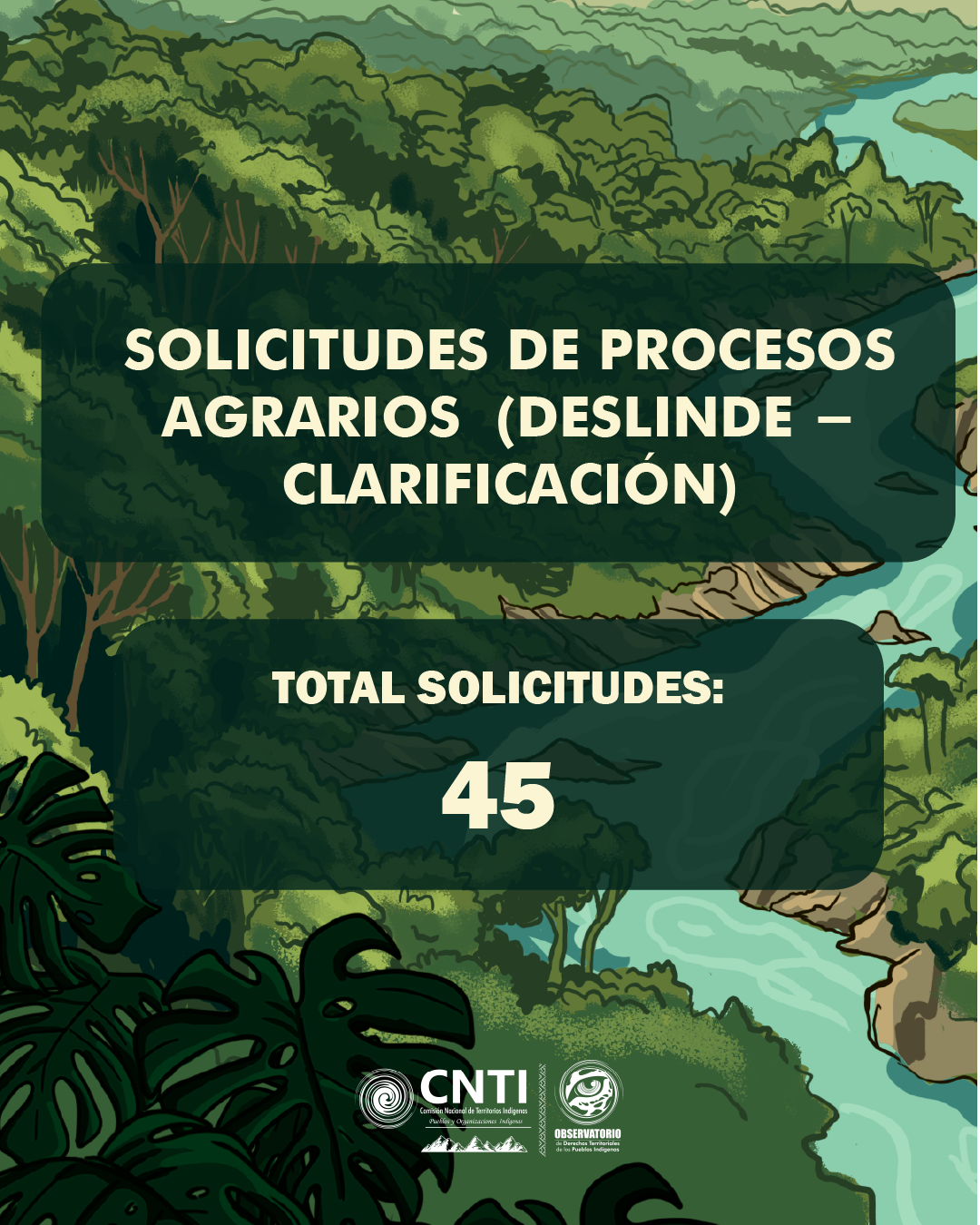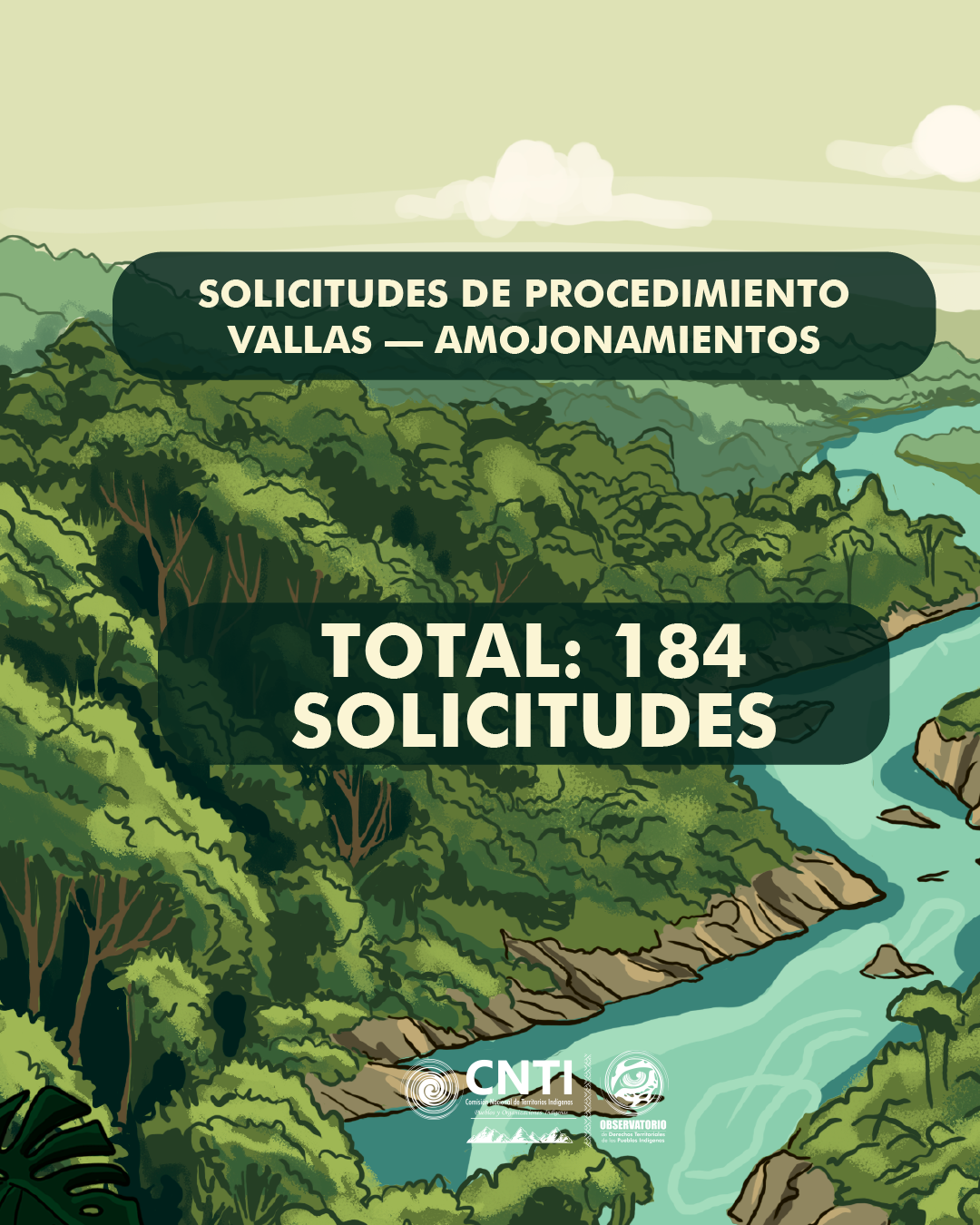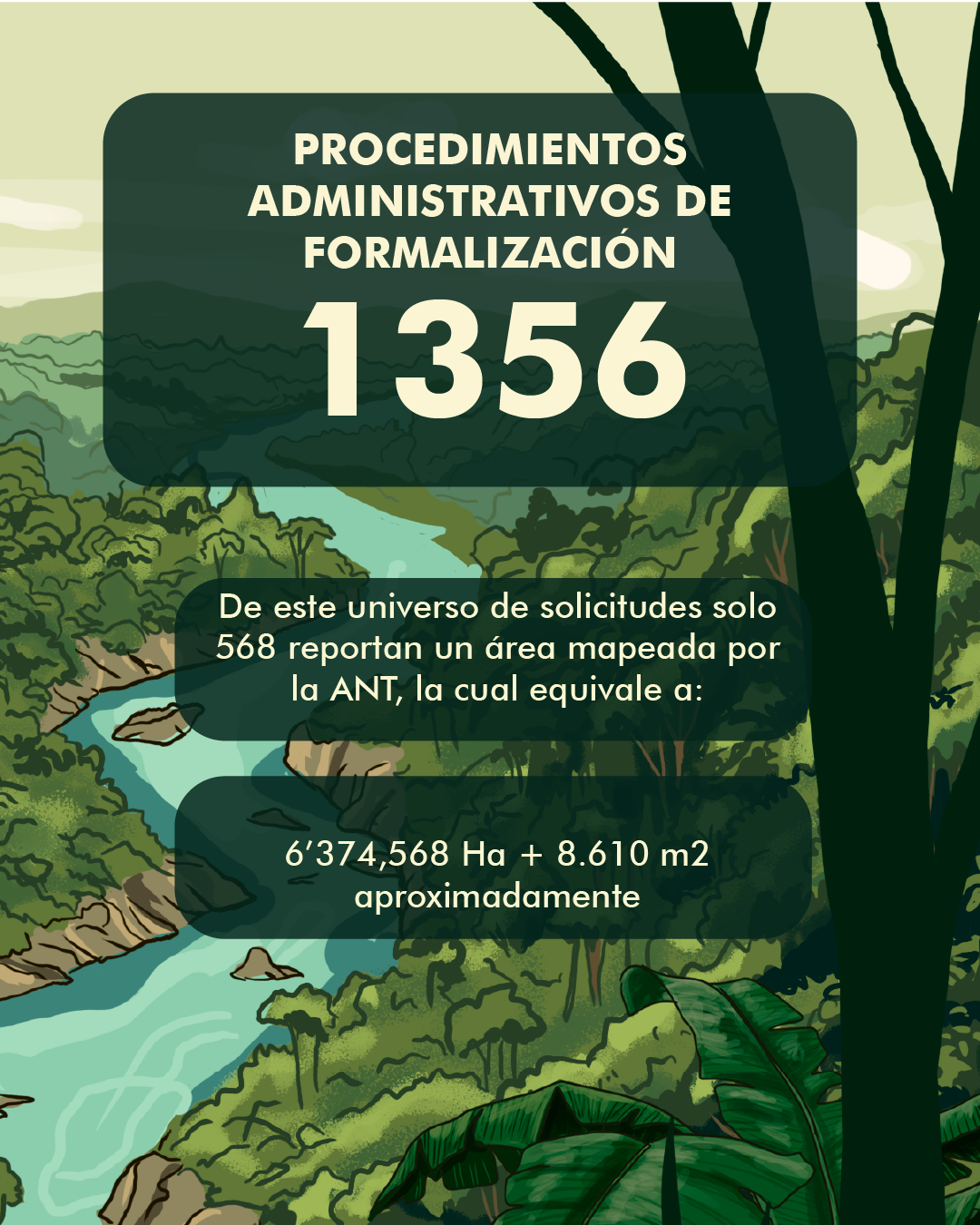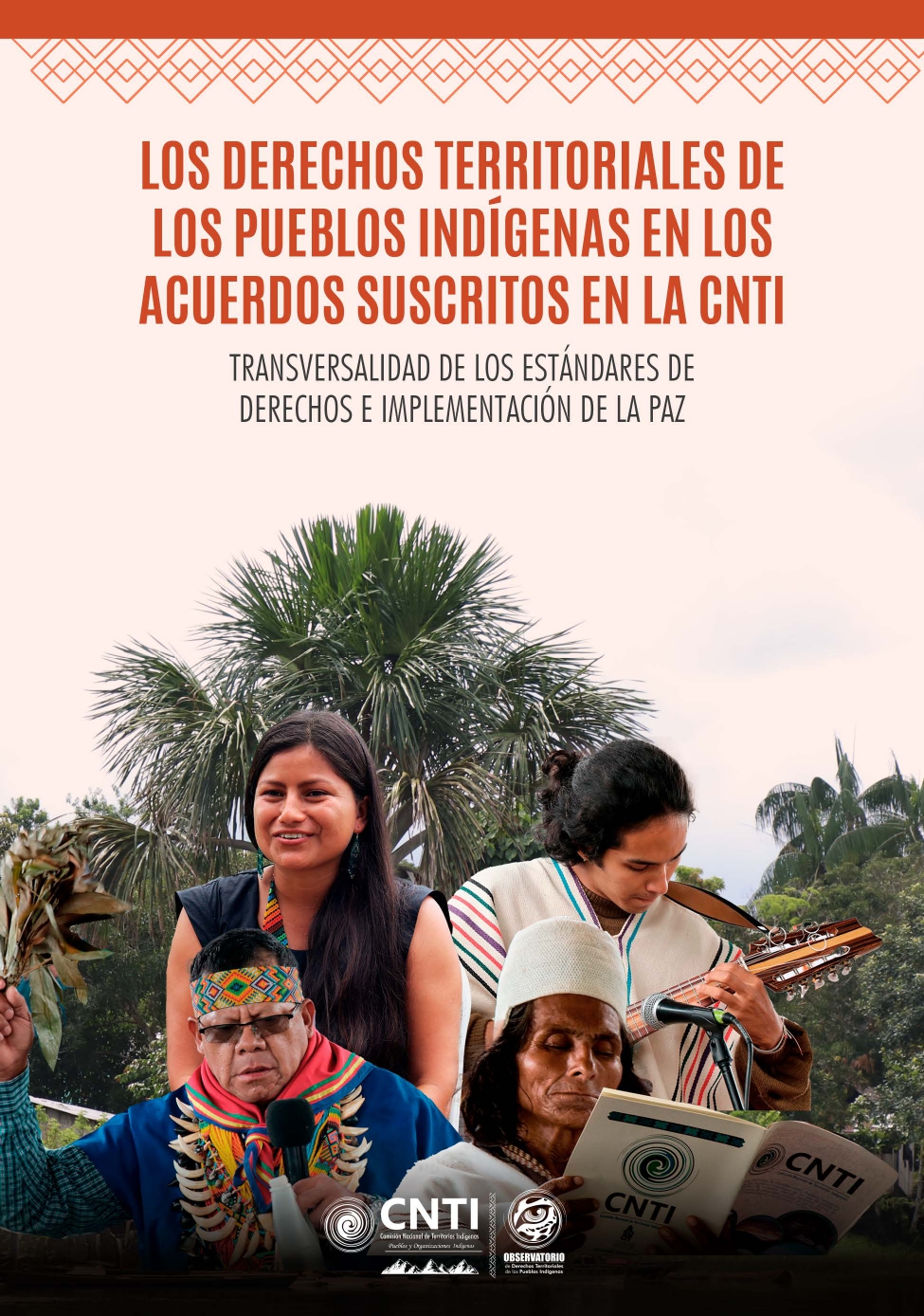Comunicado de prensa
Por: Bernardo Bejarano / CNTI
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) expuso en el pabellón de Colombia en la COP el Mandato ATEA, un instrumento de gobierno propio que el año pasado fue reconocido por el Estado.
En el conversatorio ‘Mandato ATEA: sinergias entre biodiversidad y cambio climático para la protección de la Madre Tierra (Uma Kiwe)’, Adalberto Sánchez, líder de Espacios de Vida del CRIC, destacó que esta iniciativa indígena dio lugar al Decreto Ley 1094 de 2024, que hace unos días fue declarado exequible por la Corte Constitucional.
El mandato, constituido por 36 artículos y cuya sigla significa Autoridad Territorial Económica-Ambiental, busca reducir la presión extractivista y recuperar áreas degradadas en las zonas de influencia de los 11 pueblos reunidos en el CRIC, hacer prevalecer los derechos indígenas en esas jurisdicciones y, en general, defender de los derechos de la Madre Tierra.
Todo esto, a partir del convencimiento de que los espacios de vida van allá de los espacios físicos, y se construyen a partir de la relación de las comunidades con los animales, los vegetales y los minerales.
Para el CRIC, como para el resto del Caucus Indígena reunido en Belém (Brasil), la biodiversidad y el clima no deben tener agendas separadas, “pues ambas son expresiones del equilibrio natural”, en palabras de Sánchez.
Finalmente, el líder caucano defendió que la autoridad territorial es uno de los pilares de las soluciones climáticas y que la supervivencia de los pueblos indígenas y la protección del planeta son inseparables. “El Mandato ALTEA es una contribución del CRIC a la humanidad, concluyó.
De Brasil a Nueva Zelanda
Después de Sánchez habló Ceiça Pitaguary, secretaria de Gestión Ambiental y Territorial del Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil, quien contó que desde 2012, cuando se expidió la Política Nacional de Tierras Indígenas, el Estado del país vecino reconoce la gestión que los pueblos originarios hacen de sus territorios. En el país vecino el Estado reconoce la gestión indígena de sus territorios desde 2012, cuando se expidió la Política Nacional de Tierras Indígenas.
Esta política, explicó la funcionaria, permite que los planes de gestión territorial y ambiental (el equivalente de los POT colombianos) se construyan a partir de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Pitaguary destacó que la norma de 2012 se construyó de abajo hacia arriba, mediante consultas a los pueblos indígenas. “Desde entonces es una “herramienta de protección de los territorios”, agregó.
El panel, moderado por María Violet Medina Quiscué, del pueblo nasa, se cerró con una breve intervención de Macy Duxfield, una joven maorí de Nueva Zelanda, quien recordó que la relación entre ellos y quienes ostentan el poder en el país se remonta a 1840, cuando funcionarios de la Corona británica y jefes tribales de la isla norte firmaron el Tratado de Waitangi. Este es considerado como el documento fundacional de la nación oceánica y el punto de referencia para las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas.
¡Defender los territorios es defender la vida!