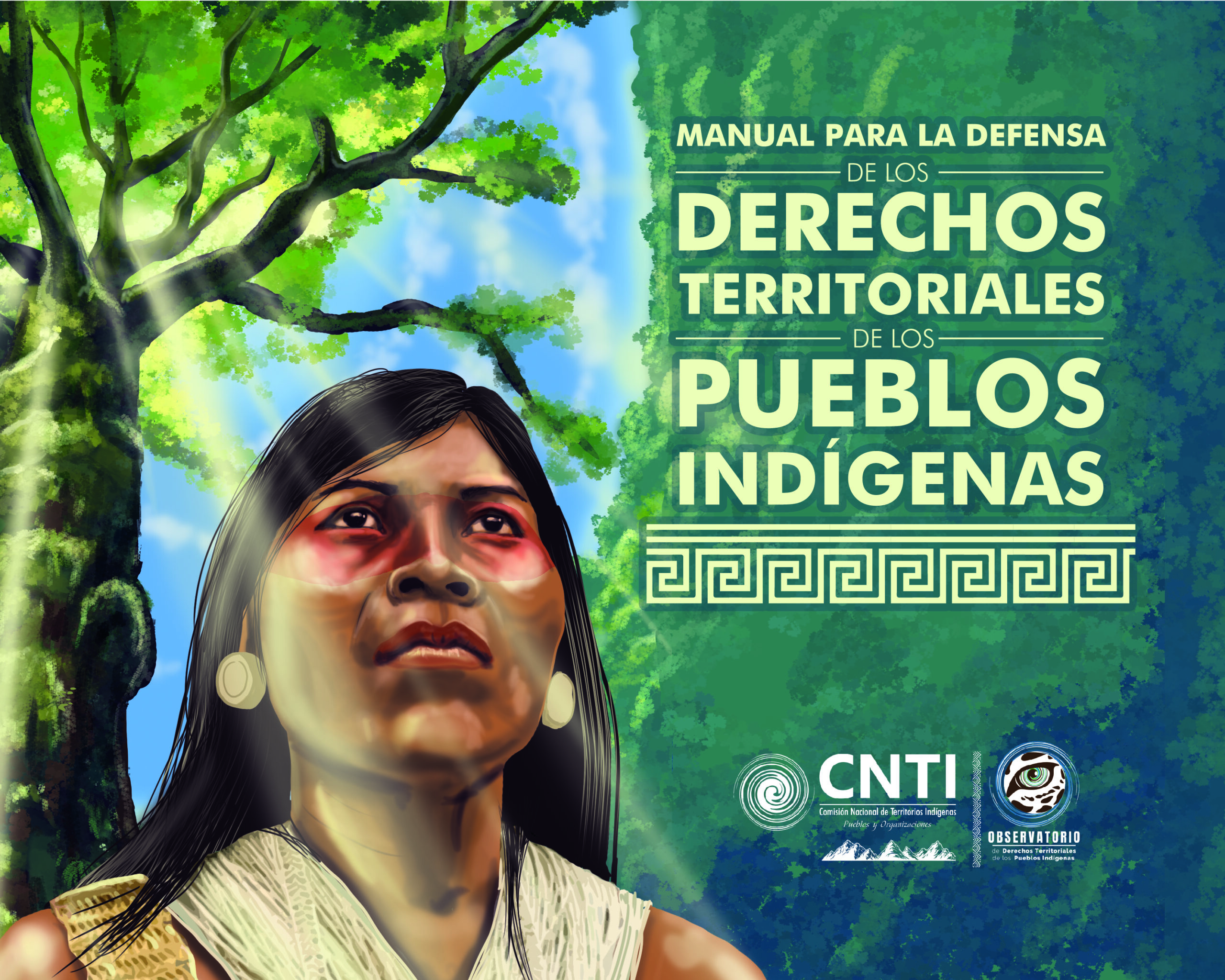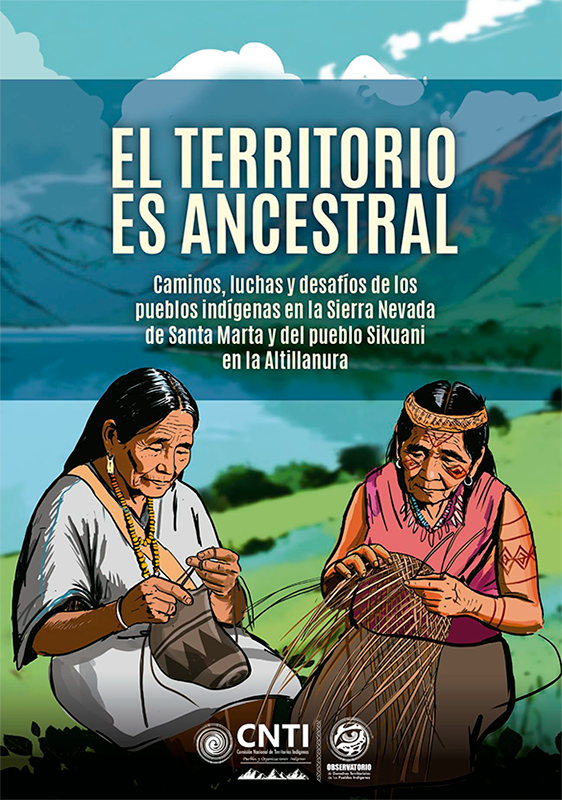En el imaginario popular existen diversos supuestos sobre nuestros territorios, que están marcados por percepciones que reflejan desde el respeto hasta el estigma cultural, resultado del crisol histórico de los discursos estatales, de organismos multilaterales y de las luchas de los pueblos indígenas. En esta multiplicidad de concepciones se encuentran posturas que entienden el territorio indígena como un espacio fundamental para el desarrollo de la vida de nuestros pueblos. Por otro lado, se piensa que son territorios estatalizados denominados resguardos, en su mayoría creados durante la colonia, a los que se les han atribuido derechos que incluyen la protección constitucional y el derecho de autonomía; derechos vistos por muchos como privilegios especiales. Tal percepción ha surgido de la falta de conocimiento y comprensión histórica de los procesos de lucha y resistencia de los pueblos indígenas. En el marco de estos procesos, debemos decir que los derechos no son privilegios, sino reconocimientos legales para garantizar nuestra pervivencia física y cultural y su objetivo es reparar injusticias históricas como el despojo de tierras.
A su vez, como resultado de las discusiones ambientales de las últimas décadas, algunos pueblos indígenas incorporamos a nuestras agendas políticas la temática ambiental, asumiendo posiciones a favor y en contra de estas discusiones. En este sentido, en el presente encontramos relaciones entre los pueblos indígenas, la protección ambiental y la conservación de saberes ancestrales. Ello se evidencia en la Amazonía y en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), cuyos territorios han adquirido la connotación de pulmón y corazón del mundo, respectivamente, afirmando su lugar en esta discusión, asumiendo una posición crítica y estratégica en procura de proteger y restaurar sus vínculos culturales ancestrales con el territorio.
Además, existe la percepción negativa de los territorios indígenas como “espacios atrasados”, “no desarrollados” y “conflictivos”, visión que tiene origen en los discursos capitalistas y desarrollistas, en los que la representación del espacio estatal, empresarial nacional y multinacional adscritos a una postura material y económica del espacio, que son proyectos que atentan contra la naturaleza, plantea que los pueblos indígenas somos un obstáculo a su proyecto de desarrollo. Posturas que han generado estereotipos que rechazamos con vehemencia. A ello se suma el conflicto sociopolítico y armado colombiano que nos ha afectado con sus procesos de despojo material de la tierra, amenazas, asesinatos y fracturas del tejido social, lo que ha dejado huellas en las comunidades y en nuestros territorios.
De lo anterior, podemos decir que ciertas percepciones forman parte de la realidad de los pueblos indígenas en el presente, como que los territorios indígenas son espacios habitados por los pueblos originarios para garantizar su vida, que parcialmente habitan en resguardos, que la mayoría de territorios está destinada a la protección ambiental y los pueblos a su protección, como también es cierto que existen pugnas de sentido sobre el territorio con otros sectores de la sociedad.
Sin embargo, las realidades territoriales de los pueblos indígenas son abundantes y mucho más complejas que aquellos enunciados. En Colombia existe una constelación de territorios en la que sus más de ciento quince pueblos hemos apropiado diversos espacios para satisfacer nuestras necesidades materiales y culturales desde la época precolombina. Estas formas de apropiación indican diversas maneras de estar, de relacionarnos con la naturaleza, de concebirla, de construir sociedad y de expresarlas por medio de la cultura. Dicho de otro modo, mediante nuestros sistemas propios y ancestrales de vida, conocimiento y gobierno, estas prácticas crean condiciones de apropiación, dominio del espacio o territorialidades que persisten hasta hoy y que son expresadas en representaciones como la de los territorios ancestrales.
Con estos elementos, los territorios ancestrales refieren nuestras diversas formas de relacionamiento cultural, social, espiritual, económico y con la naturaleza o modos de posesión ancestral o de origen que aún mantenemos buena parte de los pueblos indígenas con nuestros territorios. Sobre estos territorios se distribuye acervo cultural desplegado por todo el espacio que configura una manera colectiva de ordenar, moldear, transformar, habitar y estar en el espacio a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, en los territorios ancestrales compartimos un sentido colectivo que está compuesto de nuestros sistemas propios que guían nuestra comprensión de la realidad, estructura social, historia, valores, instituciones y normas humanas y no humanas, que articulados a las condiciones físicas, ecosistémicas y naturales constituyen nuestra Ley de Origen, ley natural, derecho mayor o derecho propio, y se materializan en nuestros sistemas de conocimiento, ordenamiento, gobierno y vida.
Lo anterior da como resultado formas de pertenencia que en el espacio político generan un dominio sobre el espacio real o imaginado, ponderando la noción de soberanía, desplazando la propiedad de la tierra como fundamento del territorio, y que son el sustento principal de nuestras luchas por los derechos.
No obstante, en la actualidad, los territorios ancestrales son realidades espaciales, atravesadas por la historia social y cultural de Colombia y sus regiones, lo que convierte estos territorios en realidades relacionales, a los que con el tiempo se les han adherido diversos actores sociales y formas de organización político-administrativas estatales, que configuran nuevos límites y fronteras que conforman una suerte de traslape territorial, cuyas representaciones entran en pulsión con la territorialidad indígena y la demanda por nuestros derechos en el presente.
En virtud de lo precedente, desde el ODTPI de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STI-CNTI), propusimos la realización de dos estudios de caso sobre dos territorios ancestrales: la Línea Negra en la Sierra Nevada de Gonawindua o Santa Marta y la Altillanura, con énfasis en el territorio de Barrulia, localizado en Puerto Gaitán en el departamento del Meta, debido a los procesos de seguridad jurídica territorial emprendidos en cada caso ―enmarcados en los decretos 1500 de 2018 y 2333 de 2014, respectivamente―, y en el acompañamiento hecho por la STI-CNTI a las comunidades de estos territorios en el contexto de la exigibilidad de sus derechos territoriales. Ello nos ha permitido dar cuenta de los obstáculos para la materialización y el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, tanto como proponer rutas de actuación y/o mecanismos para su superación. En este sentido, el objetivo del presente texto es aportar insumos técnicos para la protección de los territorios ancestrales y de los espacios sagrados.
En principio, los estudios de caso se plantearon con una temporalidad reciente con el propósito de comprender, analizar y proponer mecanismos que aportaran a la protección del territorio ancestral. Sin embargo, debido a que la actualidad está atravesada por un contexto histórico con actores y dinámicas que afectaron el territorio ancestral, nos pareció pertinente ampliar el marco temporal del caso, para comprender la forma como estos hechos incidieron en los territorios y ampliar la mirada, en aras de aportar a las propuestas de protección de los territorios, teniendo en cuenta sus características sociales y culturales.
Respecto a los instrumentos metodológicos para los estudios de caso, recurrimos a fuentes de información primaria y secundaria, de acuerdo con las posibilidades que brindó cada territorio. En relación con las fuentes primarias, en el estudio de caso de Puerto Gaitán, particularmente con la comunidad de Barrulia, se realizaron entrevistas a líderes de la comunidad, las cuales nos permitieron comprender su relación histórica, material y ancestral con el territorio y la forma como los actores estatales, empresariales y privados han afectado dicha relación; estas fueron logradas en el marco de una misión de prensa realizada por el ODTPI, la Onic, la Asociación Indígena Unuma y la ONG Somos Defensores. Por otra parte, revisamos los documentos jurídicos elaborados por la STI-CNTI, que han sido fundamentales en el proceso de exigibilidad de derechos territoriales de la comunidad de Barrulia. En cuanto a otras fuentes, accedimos a documentos de la ANT, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el DNP y artículos periodísticos. Por último, rastreamos documentos (textos y audiovisuales) elaborados por los pueblos indígenas para acercarnos a la visión y configuración de la ancestralidad del territorio en la Altillanura, desde lo espiritual y lo material.
En el estudio de caso de la Línea Negra, desde la STI-CNTI ejecutamos un trabajo de acompañamiento constante en la ruta de ampliación del resguardo Arhuaco, en aras de fortalecer las garantías de derechos territoriales ligadas a la propiedad, que a su vez generan mayor autonomía y autodeterminación sobre el territorio. En este proceso accedimos a las fuentes institucionales de la ANT y a los análisis hechos por el ODTPI para lograr la garantía del derecho a la formalización. Asimismo, accedimos a documentos escritos y audiovisuales producidos por los pueblos indígenas con el interés de contar con la perspectiva propia sobre la configuración del territorio ancestral y la importancia de su territorio, además de fuentes primarias, documentos producidos en el seno del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la SNSM que agrupa a los pueblos Arhuacos, kankuamo, Kogui y Wiwa.
En los dos estudios de caso revisamos diversos documentos, a saber: pronunciamientos, mandatos, protocolos y publicaciones de las organizaciones indígenas, artículos académicos, estudios antropológicos e históricos y material audiovisual, con el fin de comprender el contexto histórico del territorio ancestral, las dinámicas, transformaciones y hechos que han generado de los actores sociales, empresariales y armados que configuran esta compleja realidad territorial y sin los que no podríamos pensar el territorio indígena, después de todo, no existe territorio sin límite y sin otro.
Con las fuentes primarias y secundarias logramos un proceso de triangulación de la información que nos permitió analizar y comprender las dinámicas sociales, políticas y económicas que movilizaron y modificaron el territorio ancestral. En este sentido, la propuesta de protección de los territorios ancestrales que se encuentra en el cuerpo del documento que presentamos a continuación, puede aportar al proceso de reflexión y guía para la construcción de una estrategia jurídica o política que reivindique los derechos en virtud de la relación ancestral de los pueblos indígenas con el territorio.
Como resultado de estas pesquisas consideramos que los dos estudios de caso guardan una correspondencia lógica que el lector podrá encontrar a lo largo de este texto. Esta lógica está moldeada, en primer lugar, por la necesidad de presentar al lector una idea sobre qué es el territorio ancestral desde la concepción cultural, lo que arroja en el caso de la Altillanura un territorio marcado por las huellas del nomadismo como forma de vida que conforma el territorio a partir del movimiento. Y, en el caso de la Línea Negra, un territorio delimitado por espacios sagrados, en el que los pueblos han construido un sentido profundo, unos vínculos y relaciones en la cotidianidad, un territorio con una identidad, economías, relaciones sociales, modos de pertenencia y cosmovisión, que configuran los sistemas de conocimiento y vida propios.
En segundo lugar, ambos casos presentan la compleja realidad histórica territorial signada por los acontecimientos sociales posteriores a la colonización y especialmente, las colonizaciones tardías en el siglo XX, así como los fenómenos de violencia persistentes hasta el presente. Los mismos evidencian la forma como las políticas económicas y sociales estatales han imaginado y configurado los territorios, lo que ha implicado diferentes daños para los pueblos indígenas. A la luz de esta lectura, encontramos que las dinámicas establecidas han considerado el territorio un lienzo sobre el cual se puede escribir, construir y ejercer acciones de dominio. En algunos casos esta condición lo ha estructurado y reconfigurado a partir del establecimiento de un territorio plural con una multiplicidad de jurisdicciones que están en pugna constante, situación que se busca revertir mediante la propuesta del CTC de coordinar una mesa de diálogo con los actores del Estado en la que los pueblos indígenas interlocutemos de manera horizontal, maximizando la autoridad y autonomía en los escenarios de toma de decisiones.
En tercer lugar, en cada caso presentamos un análisis específico que señala las derivas del presente en cada territorio, en el que coexisten las pulsiones entre el territorio ancestral indígena y otras formas de territorialidad que representan problemáticas para la garantía de nuestros derechos territoriales. Asimismo, exponemos las acciones colectivas, jurídicas y organizativas tomadas por los pueblos que habitan estos espacios para superar las problemáticas descritas en aras de recuperarlos para garantizar su pervivencia física y cultural.
Desde una perspectiva actual de los pueblos indígenas encontramos que en los dos casos se están generando nuevas dinámicas territoriales que estructuran un espacio representado. En el caso de la Altillanura, con los procesos de recuperación del territorio ancestral germinan escenarios de transformación ante los fenómenos de despojo material histórico en el que el Estado por acción u omisión ha menoscabado nuestros derechos territoriales, fundamentales y humanos. En el caso de la Línea Negra se ha movilizado, por su parte, de manera progresiva, a partir de la unidad de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo articulados en el CTC como unidad de gobierno, y la generación de agendas colectivas que potencian la autodeterminación sobre los territorios.