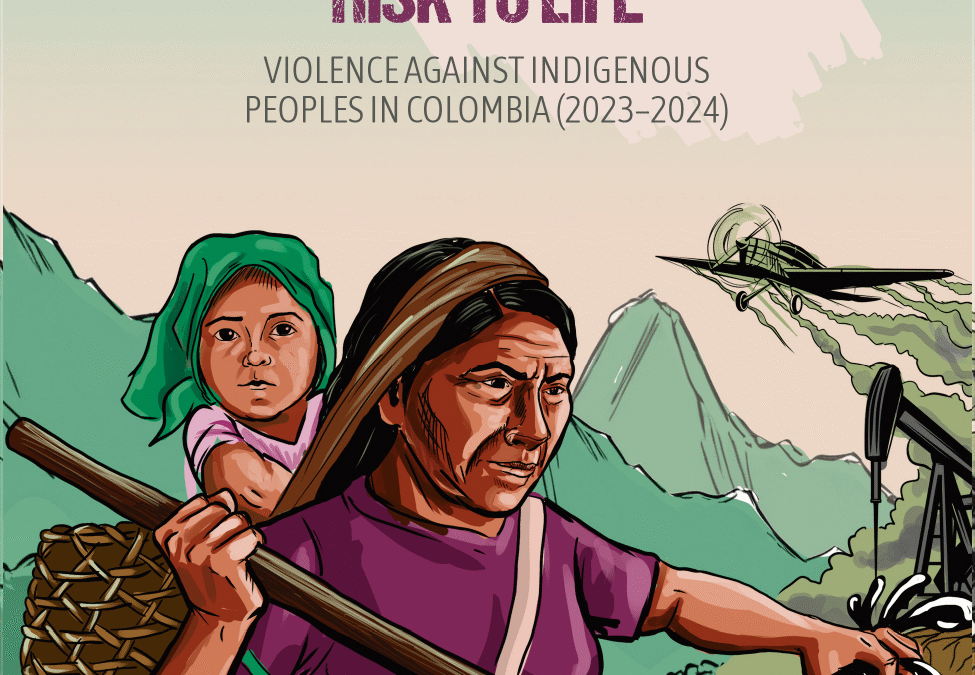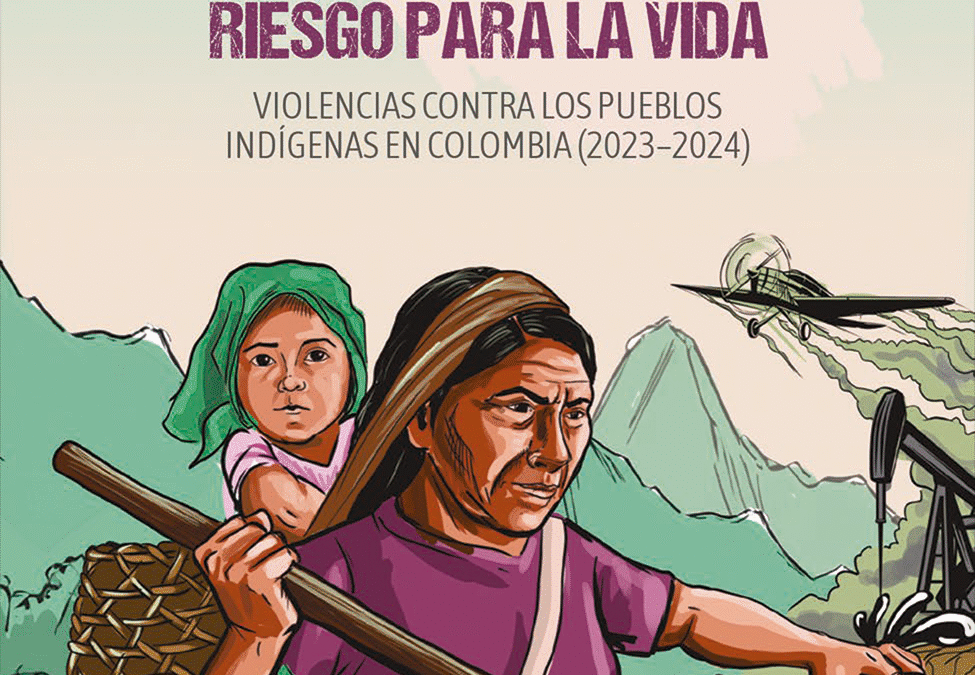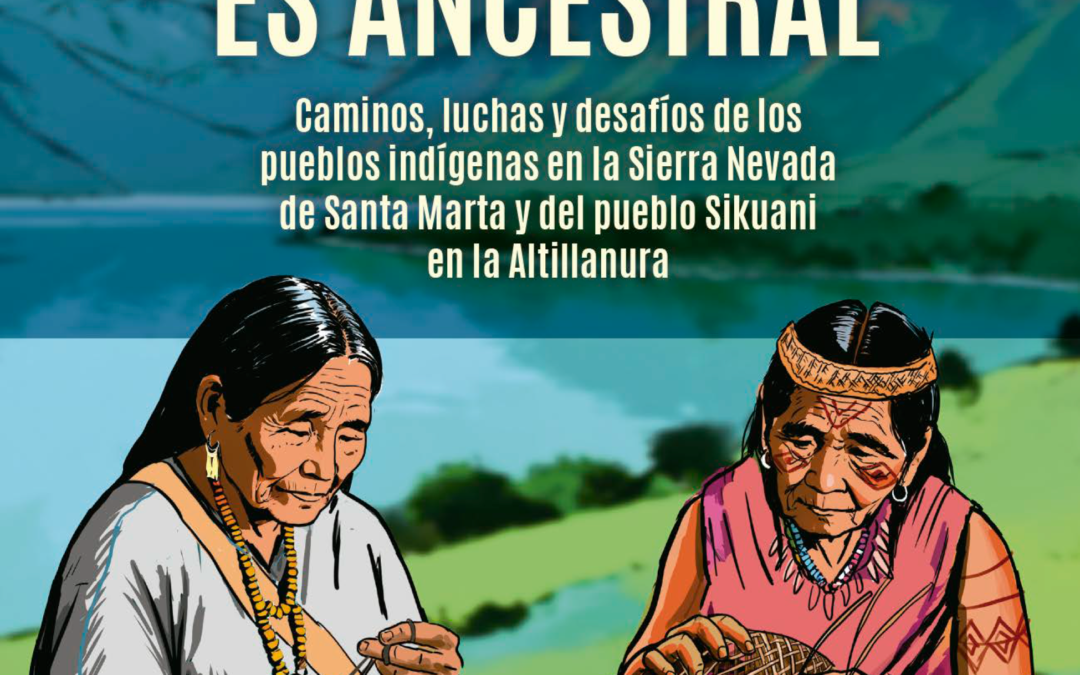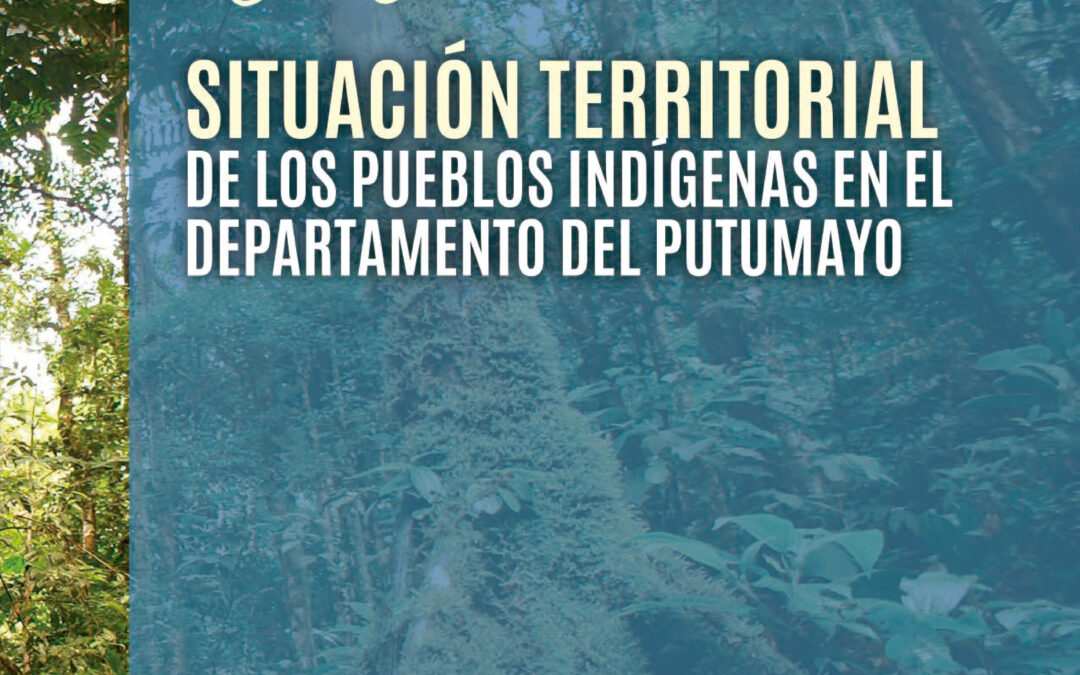Proteger nuestros territorios es la principal acción de lucha contra el deterioro de la naturaleza
En Colombia existimos más de 115 Pueblos Indígenas que hemos resistido, por siglos, al despojo, la violencia y la invisibilización impuesta por el Estado y la sociedad mayoritaria. Como resultado de estas agresiones históricas, hoy representamos menos del 5% de la población nacional. Aun así, somos los guardianes de la vida y el territorio protegiendo más de 35 millones de hectáreas — 30% del territorio continental colombiano — gracias a nuestras luchas y resistencia colectiva.
Nuestros derechos territoriales protegen nuestra relación especial con la Madre Tierra, guiada por nuestros sistemas de conocimiento, y son la base de nuestra vida social, económica, cultural y espiritual. Estos derechos obligan al Estado a garantizar la seguridad jurídica y material sobre nuestros territorios; son integrales y contemplan esencialmente la posesión, propiedad, autonomía e identificación de nuestros territorios.
En el ámbito internacional, el surgimiento del concepto “desarrollo sostenible”, la Convención de Río (1992) y los tratados derivados: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), se dieron de manera simultánea al reconocimientode nuestros derechos territoriales con el Convenio 169 de la OIT (1989). Sin embargo, estos han avanzado desconociendo nuestros derechos al tiempo que el desarrollo económico continúa poniendo en riesgo la vida en el planeta.
Si bien recientemente han surgido otros marcos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), que reafirman nuestros derechos a la libre determinación, a la autonomía y al territorio, así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado; estos marcos no han sido incorporados plenamente en la gobernanza ambiental global.
Los derechos humanos y territoriales deben constituirse en la pauta para la interpretación y aplicación de las políticas ambientales. Reconocer que los Pueblos Indígenas no somos receptores pasivos de la política ambiental, sino pueblos autodeterminados, sujetos colectivos de derechos y guardianes de los territorios; y que nuestro conocimiento propio y prácticas culturales son esenciales en la defensa de la biodiversidad y respuesta a la crisis climática. Es imperativo que los Estados implementen sus políticas con un enfoque intercultural, garantizando el respeto al gobierno propio y asegurando que toda acción ambiental esté orientada al fortalecimiento de la vida y la pervivencia de los pueblos, en armonía con la Madre Tierra.
Aunque instrumentos como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo de París, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), reconocen la obligación de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, en la práctica han reforzado una narrativa que nos reduce a “poblaciones vulnerables” frente a la crisis climática y ecológica. Esta visión nos coloca como sujetos pasivos que deben ser protegidos, y oculta que nuestros territorios son codiciados como fuentes de valor económico en un mercado global de naturaleza y carbono, donde se celebran sus servicios ecosistémicos pero se ignoran nuestras autonomías y derechos.
Rechazamos esa narrativa y afirmamos que nuestros derechos territoriales son acción climática: sin identificación, demarcación, titulación, regularización de la tierra, desalojo inmediato de los despojadores de nuestros territorios y medidas integrales de protección, no habrá ecosistemas que puedan evitar el colapso de la vida, tal como la conocemos, en el planeta. Reconocer y garantizar integralmente los territorios indígenas no es una opción ni un gesto de buena voluntad: es una obligación jurídica y ética de la comunidad internacional.
De cara a la COP30, presentamos siete apuestas con las que exigimos la reorientación del sistema de gobernanza ambiental global hacia el cuidado real de la vida, desde la voz, la visión y la autoridad sobre los territorios de los Pueblos Indígenas. Estas apuestas responden a una concepción integral de lo vivo, un tejido interconectado donde el bienestar de cada ser sostiene la existencia del todo. Hacemos el llamado a escuchar y respetar la palabra de nosotros los pueblos, camino para garantizar la pervivencia de la Madre Tierra y transformar las políticas globales hacia un horizonte de justicia, equilibrio y cuidado colectivo. Exigimos que la COP30 se convierta en un punto de inflexión a partir del cual los compromisos se traduzcan en cambios reales, porque proteger los territorios indígenas es proteger el futuro del planeta.